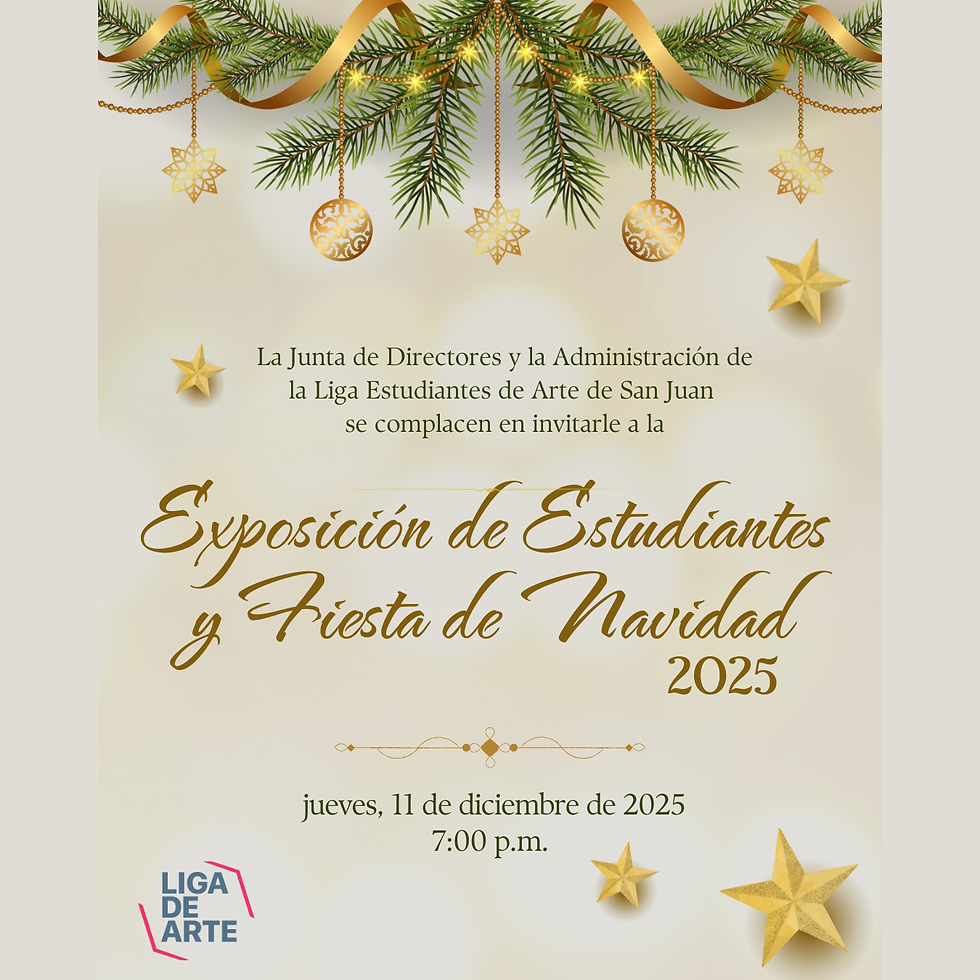Contra la veta: duelo, resistencia y liberación en la exhibición de “Gráfica vital”
- Juan José Roque-Giraud

- 21 ago 2025
- 9 Min. de lectura
El crítico de arte Juan José Roque-Giraud escribe sobre la reciente muestra del Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico

Sería prácticamente imposible trazar la historia de Puerto Rico sin cruzarnos en algún punto con la disciplina de la gráfica. Desde la producción y difusión de las primeras representaciones de las Antillas durante la colonización europea, hasta su reapropiación por parte de artistas puertorriqueños y puertorriqueñas a partir del siglo XX, el grabado ha sido un medio indispensable de comunicación y exploraciones visuales realmente innovadoras. Como bien lo subraya el título de la actual exhibición del Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, Gráfica vital, el grabado ha sido, y sigue siendo, una de las fuerzas más constantes y vigorosas del quehacer artístico en el archipiélago.
Esta exposición es, ante todo, una celebración de la riqueza de las artes gráficas en Puerto Rico. Con un despliegue extenso de producción artística —desde la década de 1950, cuando la práctica del grabado alcanzó su mayor impulso en el terreno puertorriqueño, hasta el presente—, se muestra el legado de la gráfica en todo su esplendor. Fiel a la naturaleza variada de la misma disciplina, la exposición no se limita a una sola vertiente técnica o temática. Celebra su versatilidad mediante una cuidada selección de 90 obras, pertenecientes a la colección del museo, que exploran las múltiples ramificaciones del medio: desde la xilografía tradicional hasta el grabado digital. La muestra, comisionada por la directora y curadora del museo, Flavia Marichal Lugo, propone un recorrido en torno a nueve ejes temáticos: El duelo de la pérdida, Imagen y palabra, Conciencia política, Miradas críticas, Figuraciones íntimas, Dualidad del ser, Impresiones de la urbe, Paisaje, Estampas ecológicas y Abstracciones. En ella convergen obras icónicas junto a otras poco menos vistas, pero de igual relevancia histórica y valor artístico.

La labor de concebir un grabado es minuciosa. En una contemporaneidad donde la inmediatez se impone como valor dominante, el trabajo gráfico exige detenerse. Antes de revelar la “obra final”, el artista gráfico debe trenzar una serie de etapas que demandan precisión, paciencia y un diálogo constante con la materialidad de su matriz, pues tanto su textura natural como cada incisión realizada influyen directamente en el resultado. Y por si quedaba alguna duda, al adentrarnos por las puertas de la galería, nos recibe una de las inconfundibles obras de Marta Pérez García, titulada A los presos políticos (1997), cuyos colores y formas místicas seducen la mirada con gran inmediatez. Estas tonalidades eléctricas y texturas táctiles se producen gracias a la técnica de “plancha perdida”, la cual Pérez ha desarrollado con excelente maestría. Resulta particularmente asombroso contemplar el producto final de una obra como esta, precisamente por la complejidad de la técnica empleada, que consiste en la eliminación progresiva de la matriz con la aplicación de cada color; desafiando, a su vez, la supuesta (y errónea) infinitud del material con la que a menudo se asocia esta disciplina.
“Resulta especialmente conmovedor observar cómo el grabado puertorriqueño existe en permanente conversación como una herencia viva que transita de generación en generación, desde los gestos fundacionales de artistas como Carlos Marichal y Lorenzo Homar hasta las exploraciones audaces de creadoras contemporáneas como Nitzayra Leonor Canales y Abigail Pantoja Bermúdez” - Juan José Roque-Giraud
Al adentrarnos de fondo a la sala, nos espera una de las grandes joyas del arte puertorriqueño, testimonio vivo de la meticulosa labor que implica dar vida a un grabado. Es nada menos que la inconfundible obra Unicornio en la isla (1965), de Lorenzo Homar. Como si fuese suficiente, acompañando a la impresión, está su respectiva plancha, que es en sí una obra maestra misma, digna para ocupar el espacio de cualquier galería por sí sola. La talla de Lorenzo Homar, pionero del grabado puertorriqueño, da testimonio del meticuloso oficio del artista gráfico. En sus manos, las sensuales palabras del poeta Tomás Blanco cobran nueva vida, esculpidas con su increíble pulso. De cara a cara con la plancha, queda más que claro no solo la destreza técnica excepcional, sino también el profundo compromiso con el grabado como una práctica excepcionalmente exigente y artesanal.

Uno de los momentos más emotivos de la exposición llega en una de sus secciones de bienvenida. En diálogo con el referente lienzo de Francisco Oller, El velorio (1893), que ha habitado esta sala por varios años ya, se presenta una serie de obras que figuran el arduo proceso del duelo y las implicaciones que conlleva despedirnos de nuestros seres queridos. Entre las obras más conmovedoras se destaca la prueba de artista de El velorio (1964) de Antonio Martorell, donde figura la despedida del artista maunabeño José Manuel (Cheíto) Figueroa. Dividido en dos planos, por un lado, la impresión en xilografía deja enmarcado la fecha de fallecimiento (un viernes 10 de enero de 1964). Por el otro lado, salen representados colegas y queridos artistas como Carlos Raquel Rivera, Rafael Tufiño, Lorenzo Homar y José Antonio Torres Martinó. La obra de Carmelo Sobrino, El velorio (Bendito coño) (1972), por su parte, hace un emotivo homenaje a las vidas perdidas de aquellos puertorriqueños que participaron en la guerra de Vietnam.

Entre las manifestaciones más recurrentes del grabado puertorriqueño destaca su uso como instrumento de crítica social y resistencia política. Dentro de esta tradición, una inquietud constante entre los y las artistas ha sido la persistencia de injusticias derivadas de la subordinación política impuesta por la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. En este contexto, aparecen dos de las obras más referentes de Carlos Raquel Rivera: Cuatro plagas (1959-60) y Elecciones coloniales (1959). Es precisamente en esta última imagen que, tras unas pocas tiradas, Carlos Raquel optaría por cortar la cabeza del águila directamente de la matriz —símbolo del imperio estadounidense—, desafiando con ese gesto transgresor la autoridad impuesta. Al desviar la mirada de los soldados que representa Carlos Raquel, figuras que parecen oscilar entre zombis y fantasmas armados, nos encontramos con la pieza Capitalismo (2005) de Garvin Sierra. Esta obra revela el otro filo de la máquina imperial, donde los cuerpos, entre ellos miles de puertorriqueños, han sido sacrificados en nombre de las ambiciones desmedidas del capitalismo estadounidense. La pieza se percibe fácilmente en el espacio al presentar una calavera rodeada por una especie de corona o aureola de flores, impresa sobre veintiocho billetes de un dólar. La crítica sobre la militarización imperialista de los Estados Unidos durante la guerra de Irak es llevada a un tono aún más jocoso por Javier Maldonado O’Farrill en su obra We Support our Troops (2006). Jugando con el eslogan militarista desde su título, el artista subvierte y reemplaza el contenido original de una serie de anuncios publicitarios instalados sobre un edificio fotografiado durante su estadía en Rochester, sustituyéndolos por imágenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas (EZLN). La ironía de esta obra radica en el contraste evidente: mientras el imperio estadounidense ejercía la invasión del Golfo Pérsico, en México, el EZLN levantaba una lucha por la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas. El diálogo tenso que pueden provocar la suma de estas imágenes se intensifica especialmente con la magnífica instalación que ha hecho el museo con la impresión de colografía del El Juez (1970) de Myrna Báez, y su matriz, que parecen mirarnos vigilantes desde la distancia.

La representación del cuerpo, como puente de encuentro para abordar una serie de reflexiones íntimas, toma gran protagonismo en la exhibición, convirtiéndose en un vehículo para explorar la identidad, la memoria y las múltiples ansiedades que atraviesan al ser humano en sus espacios más vulnerables. Este estado de introspección se plasma de manera especialmente conmovedora con el grabado de Poli Marichal Surjo del caos (2021). Aquí, el terreno físico de Puerto Rico se encarna en el cuerpo de una mujer en busca de su libertad. La figura femenina, emergiendo de un oleaje violento, se encuentra atada por una enredadera que se va transformando de serpiente a rama espinosa a la medida que va recorriendo su cuerpo. Dentro del caos y la desesperación plasmada, Marichal nos ofrece un lado esperanzador, con la representación de un infante en su vientre, así como un pitirre sobre su pecho, que apuntan a la posibilidad de una futura liberación. Sobre esta misma pared, sobresale también el autorretrato de Nitzayra Leonor titulado Memorias de mi cabellera (2023). Con la mirada erguida y una expresión que sugiere contemplación profunda, el retrato de la artista se enmarca en un espejo, rodeado por instrumentos típicos de un salón de belleza, como la plancha, el secador de cabello (blower) y el peine. El espejo, símbolo clásico de autoexploración y percepción, se transforma en una ventana íntima hacia la memoria al entrelazarse con las trenzas, mientras que el cabello, cargado de significados culturales, actúa como un archivo vivo que conserva rastros del tiempo, herencias ancestrales y experiencias personales.


Desde cuestiones políticas hasta búsquedas estéticamente radicales, el grabado ha sido históricamente un medio transgresor. En Puerto Rico, así como en las manifestaciones sociales más decisivas del país, este lenguaje visual ha tenido un diálogo constante con las apariciones del arte de vanguardia. Es así como, mientras en otras partes del mundo muchas de las técnicas del grabado fueron relegadas por considerárseles demasiado tradicionales, en el archipiélago fueron ejercitadas y reinventadas por artistas como Carlos Irizarry, Luis Hernández Cruz y Domingo López de Victoria. Entre estas expresiones audaces, la riqueza del arte abstracto es una de las vertientes más deleitables que conforman este cuerpo de obras.


Evidenciándolo en el centro de la pared, brotan las formas y colores vivos de la serigrafía de formas biomórficas de Paul Camacho en Mañujo (s.f.), o las composiciones rítmicas y geométricas en Karma, IX (1971) de López de Victoria. En el otro extremo lateral, los artistas presentados demuestran un interés marcado por romper de lleno con las reglas estrictas del arte figurativo. En Bip-Mop (1965), Hernández Cruz, por ejemplo, propone un abandono deliberado de la cortada precisa de la gubia, llevando el grabado a una expresión más cruda y orgánica, al trabajar con las texturas orgánicas de la madera para crear trazos impredecibles y cargados de ruido visual. Asimismo, Carlos Irizarry con su impresión de Etcétera (1970) refleja el impulso de los artistas de vanguardia en Puerto Rico por experimentar con soportes poco convencionales. Al reemplazar el papel tradicional por papel de aluminio, Irizarry nos regala una serigrafía innovadora, que parece sobresalir de la pared como un espejismo de plata.


La colección del Museo de la Universidad de Puerto Rico es, probablemente, uno de los compendios más completos de grabado en el país, y con esta muestra queda más que claro. Recorrer esta exhibición es un viaje de asombros, sorprendiéndonos con obras excepcionales a cada paso. El grabado, en sus múltiples formas y capas, se nos revela aquí como un lenguaje que no busca respuestas fáciles, sino que insiste en la complejidad y la tensión. Resulta especialmente conmovedor observar cómo el grabado puertorriqueño existe en permanente conversación como una herencia viva que transita de generación en generación, desde los gestos fundacionales de artistas como Carlos Marichal y Lorenzo Homar hasta las exploraciones audaces de creadoras contemporáneas como Nitzayra Leonor Canales y Abigail Pantoja Bermúdez. Ninguna pieza se siente en vacío, cada una forma parte de un diálogo mayor entre artistas, convirtiéndose así en parte de un palimpsesto que se rehúsa a ser leído de una sola forma, exigiéndonos mirar de nuevo con otros lentes y más preguntas.
Sobre el autor: Juan José Roque-Giraud es crítico e historiador del arte. Cuenta con un bachillerato en Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con énfasis en América Latina y el Caribe. Actualmente, es estudiante de maestría en la Universidad de Texas en Austin, donde forma parte del Center for Latin American Visual Studies. Su investigación se centra en el arte contemporáneo del Caribe insular y su diáspora, con un interés particular en la materialidad y la desmaterialización del objeto artístico.