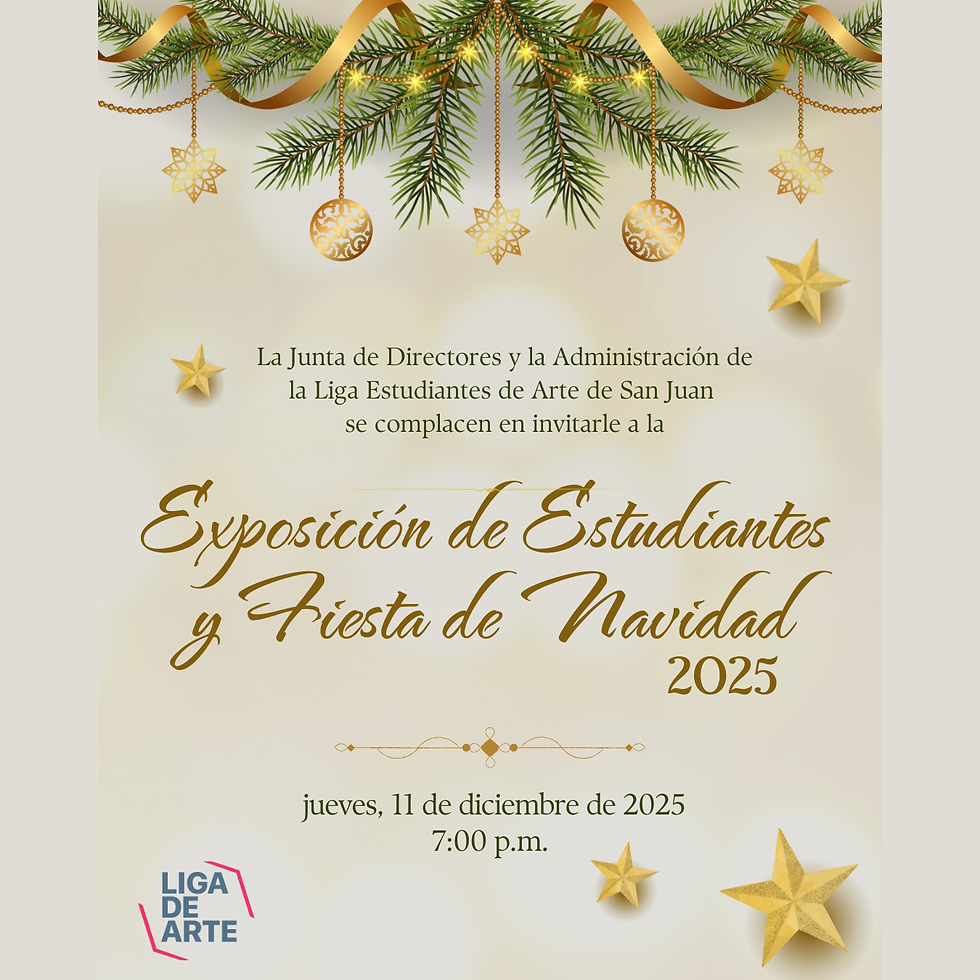Un “almario” boricua repleto de sorpresas: sobre el nuevo libro de Antonio Martorell
- Rafael Trelles

- 5 dic 2024
- 10 Min. de lectura
Actualizado: 6 dic 2024
El artista Rafael Trelles se adentra en “Prendas de vestir y desvestir”, la reciente publicación del maestro santurcino, presentada en noviembre de 2024 en el Museo de Las Américas, en San Juan

[...] ¡Cuántas cosas,
láminas, umbrales, atlas, copas, clavos,
nos sirven como tácitos esclavos,
ciegas y extrañamente sigilosas!
Durarán más allá de nuestro olvido;
no sabrán nunca que nos hemos ido.
Jorge Luis Borges
Las cosas
En contraste con la concepción borgeana de las cosas como entes inconscientes, las cosas que describe Martorell en su más reciente libro “Prendas de vestir y desvestir” saben mucho sobre nosotros, sus dueños. Lejos de ser ciegas, ven y están alertas, muy dispuestas a intervenir en el drama cotidiano de la humanidad o a ser depositarias de memorias remotas. No obstante, sí comparten con “Las cosas” de Borges su extraño sigilo y perennidad.
El inventario de objetos animados que el Maestro nos presenta en este trabajo incluye camisas, botas, faldas, pantalones, corbatas, guantes, tirantes, sombreros, y otros tantos muy bien guardados en cajón de sastre imaginario, en viejo armario que deriva a su vez en un entrañable y revelador "almario" boricua.
En un cajón real estuvo guardado por casi 30 años el manuscrito que presentamos hoy. Según cuenta Martorell, un reencuentro fortuito con los viejos folios le dio la idea de imprimir ropas en desuso. Aunque luego a mí me dijera lo contrario. Es decir, que cuando imprimió las ropas se acordó de los textos que había escrito en 1995. Sea como fuese, queda demostrada la intrincada simbiosis de imagen y palabra que opera en la mente privilegiada de este extraordinario creador.

En las primeras páginas del libro, impreso bajo el sello de la editorial Luscinia, el artista nos recibe con una breve pero sustanciosa introducción titulada “Costurero”; texto imprescindible para compenetrarse con el espíritu de la publicación y abordar las 17 fabulaciones que componen el volumen, cada una dedicada a una prenda de vestir, acompañada por la impresión gráfica de la pieza protagonista. Ese acto de creación híbrida, que Martorell llama “striptease gráfico literario” es fundamental para comprender la visión de mundo de este pintor-escritor, siempre interesado en imaginar la palabra y apalabrar la imagen.
El elegante diseño gráfico de la publicación, a cargo de Pablo Padrón Carmona y el propio Martorell, integra con dinamismo la imagen y la palabra sobre las hojas desplegadas del libro. El fondo vacío del papel es el tercer elemento formal que los diseñadores vertebran con estrategias afines a la estética del arte oriental.
No es casualidad que la gráfica sea el medio elegido por el autor para crear las ilustraciones del libro. La impresión sobre papel de la prenda misma previamente entintada, remite a esa otra suerte de impresión que ejerce el cuerpo humano sobre la ropa cada vez que lo vestimos. Como si de una máscara mortuoria se tratara, la técnica gráfica de estampado directo registra con gran detalle la materialidad, textura, transparencia y plasticidad de la tela, sus costuras y pliegues. Las espectrales imágenes resultantes evocan las placas radiográficas o incluso el negativo de una vieja fotografía en blanco y negro. Ambas evocaciones revelan una intención de interiorizar el objeto que trasciende la mera representación realista. Esa mirada interiorista que anima e insufla vida a la realidad inerte nos hace recordar los inquietantes bodegones del pintor metafísico Giorgio Morandi, que logró dotar a sus botellas y jarrones de ese extraño sigilo del que hablaba Borges. Con estos grabados, Antonio Martorell participa de esa pulsión animista ejercida, no sólo por los metafísicos italianos, sino por románticos, simbolistas y surrealistas y elevada a canon por el realismo mágico latinoamericano.
“En muchas obras de Antonio Martorell, los objetos ocupan un lugar preponderante. Alejado de todo sentimentalismo o afectada nostalgia, el autor los dota de un gran poder significante, de una fuerza evocadora de las memorias más íntimas, de la historia del país y el legado de nuestros ancestros”, Rafael Trelles
A diferencia de los serenos bodegones de Morandi, las estampaciones de Martorell sugieren movimiento. Las prendas de vestir se elevan, giran, caen y flotan en el vacío. El artista ejerce su dominio de la composición a la hora de seleccionar la ubicación de sus luminosos ropajes sobre fondos mayormente oscuros, consiguiendo así un efecto atmosférico de gran eficacia visual. Todo ello logrado con una economía de medios magistral que limita su paleta a dos o tres colores.
Sin embargo, a pesar de todo lo dicho, podemos afirmar que el tema central de estos textos y grabados no es la prenda de vestir ni el objeto animado que nos sorprende, sino la humanidad que lo sustenta, el drama ontológico que surge de sus entretelas, el “almario” o “el cuerpo ausente” al decir del propio Martorell. Y es sobre este aspecto que sus escritos abundan con la habitual elocuencia que el Maestro nos tiene acostumbrados, no solo cuando escribe sino también cuando habla. Desde la misma introducción, el autor despliega una prosa poética cadenciosa y rítmica, cargada de figuras retóricas en donde abundan las metáforas, símiles, paradojas, metonimias, hipérboles, anáforas, alegorías, y por supuesto, las personificaciones, entre muchas otras.

Una fragmento de la introducción nos sirve de ejemplo:
Me apasiona [...]. Evocar el movimiento del cuerpo ausente, evidenciar el desfallecimiento del tejido abandonado, la languidez de lo que vuelo fuera, la blanda sensación de aquella firmeza.
La primera narración titulada “El sombrero”, comienza con estas hermosas y extrañas líneas:
Érase un hombre que perdió la cabeza y encontró un sombrero.
Como no tenía dónde colocarlo, enloqueció:
todo su cuerpo se convirtió, entonces, en tentación de sombrero,
sombra para anidar la copa vacía.
La aventura del hombre sin cabeza prosigue con una secuencia anafórica de velado erotismo:
En aquel momento trató la única cabeza que le quedaba,
tan calva como la perdida,
tan loca como la que en otros tiempos soñaba con tener la razón,
tan inoportuna como un despertar en medio de la noche con la cama vacía,
tan voluntariosa como un deseo prohibido,
tan solitaria como el primer amanecer tras una despedida,
tan caprichosa como la cabeza ajena,
tan ajena como una percha bañada en ajenjo,
tan ebria como el mástil del barco de Rimbaud.

“La bota” es el título de otro relato pleno de humor y mordacidad. Aquí la realidad se nos presenta como una analogía invertida: es la bota la que compra al hombre y lo calza; dulce venganza del objeto mercancía:
Una bota una vez se compró un hombre. La bota se calzó el hombre y
comenzó a caminar. Como la bota había nacido descalzada, le costó al
principio acomodar su carga, balancear el tacón, flexionar el empeine.
En su celebrado ensayo “Ruptura y convergencia”, Octavio Paz reflexiona sobre el modo en que el romanticismo convive con la Modernidad, y de como este la transgrede por medio del pensamiento analógico y la ironía, edificando con ello “la tradición central, aunque subterránea de la poesía moderna”. En plena sintonía con la propuesta de Paz, los textos que componen este libro oscilan entre la analogía y la ironía; entre la metáfora evocadora y el humor.
Veamos, el desenlace irónico de “La bota”, que lee como sigue:
Ya aliviada la bota, con la lengüeta lacia descansando en el hueco
abandonado por el hombre, ésta dejó escapar un suspiro apenas perceptible de cuero distendido, de suela desgastada. El hombre tomó el periódico que no había visto en la mañana y se dio tranquilamente al triste placer de leer las malas noticias que le deparaba el nuevo día.

La rebelión de las prendas de vestir en contra de sus amos continúa en el relato “La corbata”, esta vez la prenda actúa en complicidad con las palabras. Tamaño error comete aquel que se atreva enlazar su cuello con las corbatas inventadas por Martorell:
Más sucedió que, una noche muy oscura, la corbata se anegó de
vocablos, los verbos saltaron a la camisa, los sustantivos treparon por el cuello, los adjetivos invadieron el rostro aterrorizado y los pronombres cegaron los ojos desorbitados.

Con la fábula “El pantalón” culmina la venganza de las prendas de vestir. Aquí leemos sobre un hombre indefenso, víctima de la agresividad de un pantalón y una camisa que actúan con la caprichosa virulencia de los dioses clásicos, empeñados en jugar con el destino de los seres humanos. Sin embargo, al final del escrito la suerte parece traicionar al infeliz pantalón:
De nuevo, quedó empantanado el pantalón, con los brazos
empantalonados, las piernas espantadas y el espanto por los cielos.

Otro despliegue de figuras literarias sucesivas encontramos en el relato “La falda”:
Érase una vez una falda que no era de montaña. Tampoco era una falda de campana, de esas que giran sobre sí mismas prestas a resonar con el doble badajo de las piernas desnudas. No, no era una falda plisada, cuyas tabletas se suceden unas a otras como soldados o curas en procesión.
Como a Marcel Proust, a Martorell le bastan los ojos para emprender un viaje de descubrimiento, por eso puede ver montañas, campanas, y procesiones de curas y soldados en una simple falda. También junto a Proust, sabe de los portales de la memoria que se abren al encuentro de las experiencias sensoriales.

Así ocurre con el texto titulado “Los tirantes”, dedicado con tino a Magali García Ramis, una auténtica regresión a la niñez del autor provocada por el hallazgo de los tirantes de su padre en una gaveta. Tras la escena doméstica de un niño que improvisa una honda tirapiedras con unos viejos tirantes, se asoman los temas del patriarcado, la inocencia infantil y los amores imposibles de la adolescencia. En los renglones finales, el narrador omnisciente nos sorprende, cuando decide que el espejo ovalado del salón sea el personaje que atestigua su propia destrucción.
Esto último lo destaca Andrew Hurley, traductor de este y otros libros de Martorell, en un revelador escrito incluido al final del libro que lleva por título: “Elucubraciones de un traductor sobre las Prendas de Antonio Martorell”. Quizás no exista mejor conocedor de la obra literaria de Martorell que Hurley, pues, como su traductor principalísimo, ha tenido que enfrentar en múltiples ocasiones el reto de traducir el complejo entramado de la prosa martorelliana.
Cito a Hurley:
[...] Martorell suele explorar las etimologías de las palabras, sus interrelaciones sonoras, posibilidades de plurivalencia, colores y ritmos para producir calambures, dobles sentidos, insinuaciones, furtivas obscenidades. Imposibles las más veces de traducir al pie de la letra, son, eso sí, un regalo para el traductor que se permita seguirle el juego.
Retomemos el tema de las cosas, o los objetos, en la obra del Maestro. No es la primera vez que Martorell coloca al objeto en el centro de sus narraciones, ya sea personificándolo o como punto de partida del relato. Por mencionar un ejemplo, recordemos que en su primer libro “La piel de la memoria”, se destacan los capítulos dedicados a “La cama”, “La bañera”, “La mesa”, “La mecedora”, “La máquina de coser”, “La hebilla”. Sin olvidar sus magistrales series de xilografías y dibujos: “Catálogo de objetos” y “Los objetos del ausente”; y también, sus instalaciones, esculturas y pinturas dedicadas a enaltecer los objetos que enriquecen nuestra cotidianidad.
En muchas obras de Antonio Martorrel, los objetos ocupan un lugar preponderante. Alejado de todo sentimentalismo o afectada nostalgia, el autor los dota de un gran poder significante, de una fuerza evocadora de las memorias más íntimas, de la historia del país y el legado de nuestros ancestros.
En una conversación preparatoria para esta presentación, el Maestro me reveló su método de escritura: comienza con una idea, un tema quizás, la primera oración. El desarrollo de la historia lo concibe según va escribiendo. No tiene un plan, no sabe cómo terminará el relato hasta que reconoce el final. Esta manera intuitiva de abordar el proceso de creación es compartida por muchos artistas. Eduardo Chillida lo articuló con estas lúcidas palabras: “El artista sabe lo que hace. Pero para que merezca la pena, debe saltar esa barrera y hacer lo que no sabe”.

Finalizo mi presentación con la lectura y el comentario de la fábula titulada “La camisa”.
El hombre de la camisa feliz andaba sin camisa. Sucedió hace mucho tiempo cuando las flores crecían en las camisas, los capullos asomaban por los bolsillos, los tallos se enroscaban en los ojales y las hojas le ganaban la batalla a las espinas.
Fue después de la última guerra y antes de la próxima cuando los hombres se sintieron tan despreocupados y felices que permitieron que los jardines los invadieran como una maleza, un ejército o una enfermedad. Cuando dos de ellos se encontraban, era como si sendos jardines decidieran enraizarse en medio de la calle, florecer en plena avenida, abonar con su semilla colorida el negro asfalto.
La gente ya estaba acostumbrada a detenerse y bordear aquellas floridas parcelas que de repente, aunque por poco tiempo, interrumpían el libre fluir de las penas, el tránsito incansable del dolor.
El hombre de la camisa feliz era apenas uno de tantos. En aquella época la felicidad no era ni privilegio ni espejismo, ni mucho menos una ilusión. Era una camisa de colores que, un día, uno le regaló a otro que la quería.
Desde entonces, el hombre de la camisa feliz anduvo descamisado (o andó, como prefería decir) porque las formas alargadas del pasado siempre le habían parecido excesivas.
En el primer párrafo de este maravilloso texto, Martorell parece rememorar un paraíso perdido, una delirante utopía que solo puede existir en el reino de la ficción. Nos habla de un tiempo mítico en el que las flores crecían en las camisas, que a su vez eran la expresión de la solidaridad y la felicidad colectiva. Pero pronto nos enteramos de que la acción ocurre en un periodo de posguerra. Esto nos da la pista de que quizás el autor esté idealizando con esta fábula el Santurce vibrante de su juventud en los años 50; periodo de relativo optimismo económico, de los inicios del proyecto desarrollista de Muñoz, de los primeros años del Caribe Hilton y la moda importada de las floridas camisas hawaianas, usadas por famosos, como Elvis Presley o Bing Crosby.
Más allá de esta especulación, puedo afirmar sin albergar ninguna duda, que estamos ante una cautivante alegoría del espíritu solidario del puertorriqueño, ese que se manifestó con inusual fuerza después del paso del huracán María; y que Martorell nos devuelve convertido en una hermosa parábola sobre el poder que tiene el amor para aliviar la pena e interrumpir “el tránsito incansable del dolor”.
Con la misma generosidad del hombre que le regaló su camisa feliz a otro que la quería, Martorell nos regala hoy, un "almario" boricua repleto de sorpresas, para que nos vistamos y desvistamos con las prendas prodigiosas de su imaginación.
Sobre el autor: Pintor puertorriqueño de intereses múltiples, Rafael Trelles también realiza esculturas, instalaciones, gráficas, performances, intervenciones urbanas y fotografía digital. Ha expuesto individual y colectivamente en Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina y Europa. Sus exposiciones han sido premiadas por la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Capítulo de Puerto Rico en los años 1991, 2004, 2007 y 2014. Durante los últimos 30 años ha publicado múltiples artículos sobre arte puertorriqueño en catálogos, libros y revistas del país. En 2009 la editorial puertorriqueña Terranova publicó un libro sobre su pintura titulado Metamorfosis. En 2015 publica su primer poemario titulado El pez en llamas bajo el sello de Publicaciones Gaviota, San Juan Puerto Rico. En 2019 fue nombrado académico de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.