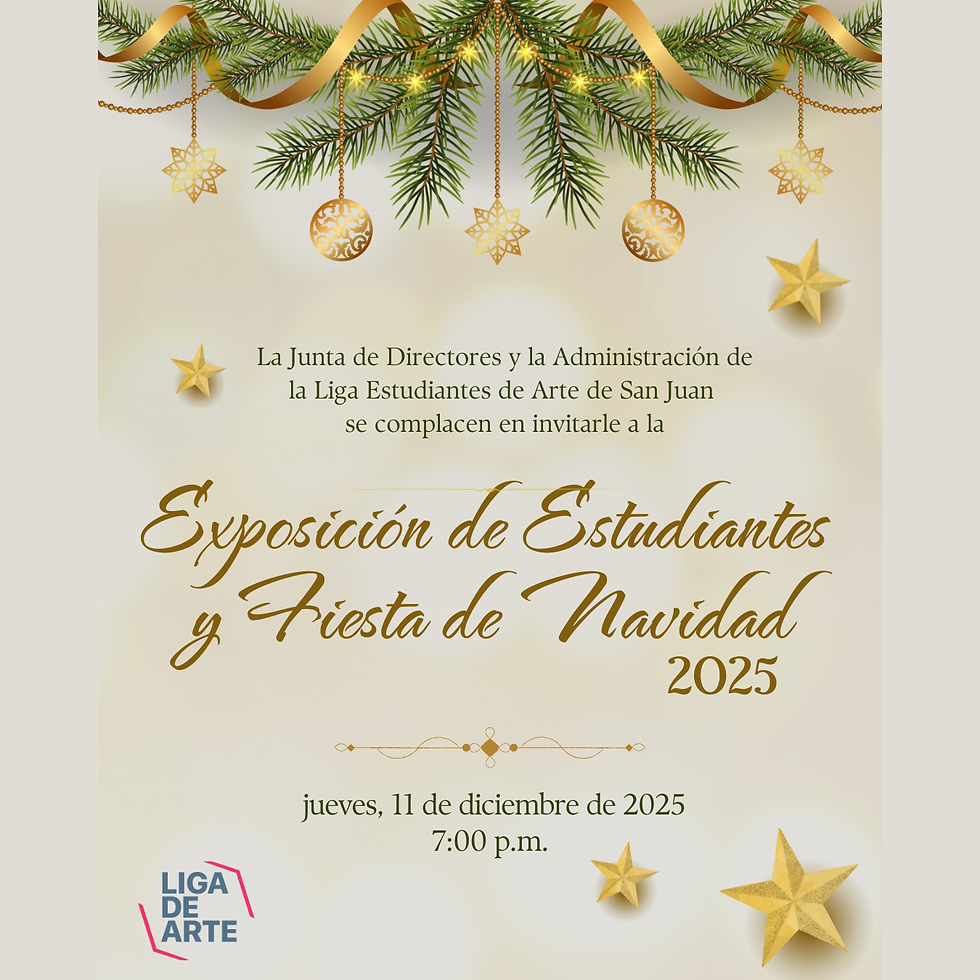“Somos Cangrejeros”: un análisis etnocultural del Santurce moderno
- Lester I. Nurse Allende

- 4 mar 2025
- 13 Min. de lectura
Este ensayo examina la evolución histórica y etnocultural de Santurce desde sus orígenes como San Mateo de Cangrejos hasta la actualidad

Durante las pasadas décadas, Santurce se ha posicionado como epicentro del arte contemporáneo en Puerto Rico. Con una combinación de historia, cultura y creatividad, esta zona se ha desarrollado como un espacio donde artistas, colectivos y galerías convergen, redefiniendo el paisaje artístico de la isla.
Uno de los factores que ha impulsado este auge es la presencia de espacios alternativos de exhibición. Galerías independientes, centros comunitarios como Taller Comunidad La Goyco e instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, entre otros, han desempeñado un papel importante en la promoción de las artes y de los artistas emergentes y establecidos. Estos espacios –en convivencia y diálogo con las comunidades afrodescendientes– han permitido la exploración de discursos críticos sobre la identidad, la política y la vida urbana en Puerto Rico, otorgando visibilidad a propuestas innovadoras. El arte público también ha sido un elemento clave en esta transformación de Santurce, con festivales que han sido catalizadores para la proliferación de murales y arte urbano en las calles del barrio.
Sin embargo, el crecimiento de Santurce como centro artístico no ha estado exento de desafíos. La gentrificación, impulsada en parte por el auge cultural, ha generado tensiones entre los residentes históricos y el mal llamado desarrollo comercial. Mientras algunos ven la revitalización artística como una oportunidad de crecimiento, otros denunciamos los desplazamientos, el racismo imperante y el aumento en el costo de vida. Este fenómeno plantea preguntas sobre la sostenibilidad del arte en el barrio y la necesidad de modelos que equilibren el desarrollo cultural con la justicia social.
A pesar de estos retos, Santurce sigue siendo un espacio de creación en constante evolución. El barrio continúa consolidándose como un punto neurálgico del arte contemporáneo, manteniendo viva la conversación sobre el papel del arte en la transformación social y cultural del país.
La capacidad del barrio para adaptarse y reinventarse refleja la resiliencia de esta comunidad diversa, pero sobre todo, es espejo de la historia de este barrio de identidad afrodescendiente al que seguimos defendiendo con uñas y dientes, reclamando que aquí, somos y seguiremos siendo Cangrejeros.
Un poco de historia
Para comprender el Santurce actual –con toda su efervescencia cultural– es importante trazar una línea en el tiempo que nos muestre las múltiples luchas y resistencias que se han librado.
Desde que iniciamos nuestra investigación en la década de 1980, nuestro objetivo principal ha sido combatir el racismo en todas sus manifestaciones. Una mirada histórica desde nuestra identidad afrodescendiente en San Mateo de Cangrejos nos servirá como ejemplo vivo de este racismo y sus expresiones, que aún persisten en el Santurce moderno y que analizaremos en este ensayo.
Las historias orales que escuchamos de distinguidos miembros de nuestras comunidades en la desaparecida Parada 21 (hoy Centro de Bellas Artes y Torres Minillas), El Chícharo (Parada 25), Revuelta del Diablo, Bayola (donde actualmente hay dos condominios con su nombre) y Machuchal, en la calle Loíza, nos han dejado una huella imborrable. Muchas de estas narraciones, algunas transmitidas en el seno familiar, nos revelaron hechos históricos de gran importancia que han sido invisibilizados. Estos relatos nos permitieron comprender cómo nuestros ancestros, de origen africano, participaron en momentos clave de la historia, aunque sus aportaciones hayan sido sistemáticamente borradas. Esta omisión histórica ha dejado dolorosas marcas del racismo presente desde la colonización española y perpetuado en la modernidad bajo el dominio colonial estadounidense.
Es imprescindible, entonces, analizar el Santurce moderno a través de un recuento histórico de su fundación por personas negras libres, un siglo antes de la Abolición de la Esclavitud en 1873.

Breves datos históricos del Partido de San Mateo de Cangrejos (1773-2024): una mirada desde la afrodescendencia
El nombre de Cangrejos aparece por primera vez en las memorias del Capitán Serralta, que abarcan el período entre 1530 y 1598. Desde el siglo XVI, este territorio comenzó a poblarse de personas negras, como lo sugiere el siguiente relato: “Protegidos por los jarales, siguiendo la costa y guiados por un negro del sector, las tropas del Cumberland en 1598 se adentran en la espesura de la selva cangrejera”.
Para 1650, Cangrejos ya tenía un rol estratégico en la defensa de la isla. Uno de los aspectos clave de su importancia fue el abastecimiento de víveres para los almacenes reales, esenciales para resistir largos asedios. Estos víveres eran provistos por los habitantes del sector, en su mayoría personas negras, quienes cultivaban la tierra y entregaban parte de su cosecha al reino como pago por su libertad.
En 1664 se registran los primeros antecedentes de la fundación del Partido de San Mateo de Cangrejos, con la llegada de tres mujeres negras y un hombre negro fugado de las islas cimarronas, específicamente de Santa Cruz. Este evento propició la firma de la Real Cédula de Gracias, un acontecimiento de gran trascendencia en el siglo XVII. Aunque la Cédula aparentaba otorgar libertad y tierras a las personas negras fugadas de islas del Caribe bajo dominio no español, algunos historiadores argumentan que este hecho marcó el inicio de la formación del Poblado de San Mateo de Cangrejos en 1760 y el establecimiento de su cuerpo militar.
Uno de los muchos hechos históricos invisibilizados ocurrió en 1718, cuando el corsario mulato Miguel Enríquez, al servicio de la Corona Española, lideró una brigada militar de 65 hombres negros cangrejeros con la misión de expulsar a los ingleses de la isla de Vieques. Lo lograron, y gracias a su intervención, Vieques pasó a formar parte de los territorios de Puerto Rico. Este evento reforzó la importancia de la población negra en la región y, para 1729, se construyó la Ermita de San Mateo de Cangrejos cerca de la costa. Durante ese siglo, en medio de su proceso formativo, esta comunidad afrodescendiente se organizaba cada vez más en un cuerpo militar estructurado.

AGI MP—Uniformes 113. Ministerio de Educación -Archivo General de Indias
En 1759, un evento trascendental, aunque poco reconocido, marcó la consolidación de la Compañía de Morenos (negros) de Cangrejos. Este cuerpo militar, compuesto por 120 hombres bajo el mando de Pedro Cortijo, participó valerosamente en la defensa de la isla, ganándose el respeto y la admiración de la sociedad. Un año después, en 1760, se fundó la aldea de San Mateo de Cangrejos cerca de la iglesia.
El fraile Íñigo Abbad y Lasierra describe el poblado en 1769 de la siguiente manera: “El pueblo se compone de 11 casas pajizas y la iglesia está situada cerca del mar. El resto de los vecinos, que ascienden a 168 familias con 648 almas, viven en sus haciendas, que cultivan en una península que forma la mar de afuera”.
Más adelante, en 1797, el viajero francés André Pierre Ledrú documenta la presencia de 180 casas y más de 700 habitantes en Cangrejos, la mayoría de ellos negros que habían comprado su libertad con su propio trabajo. Se cree que, en esta época, la comunidad trasladó la iglesia de San Mateo de Cangrejos desde la costa hasta la Loma del Seboruco, posiblemente debido a los huracanes que azotaron la región entre 1792 y 1800. En la nueva ubicación también se construyó el Convento de las Hermanas Carmelitas (hoy reemplazado por el condominio Las Carmelitas) y, más abajo, el antiguo cementerio (desaparecido), donde actualmente se encuentra el Hospital San Jorge y parte de la avenida Baldorioty de Castro.
Acercarnos a la historia oculta de Cangrejos es también reconocer su importancia en la formación de nuestra identidad como nación. Un documento crucial para esta historia es la solicitud formal para la fundación del Partido de San Mateo de Cangrejos y su parroquia.
“El 31 de marzo de 1773, Pedro Cortijo, capitán de la Compañía de Morenos y de las milicias disciplinarias, solicitó licencia en nombre propio y con el poder de 55 morenos de Cangrejos para fundar un pueblo e iglesia con el título de San Mateo Apóstol. Tras completar los procedimientos requeridos, como el reconocimiento del terreno, el deslinde y el aseguramiento de recursos para el sustento del cura, se concedió el permiso el 20 de noviembre del mismo año. Los habitantes del nuevo pueblo quedaron bajo la jurisdicción del teniente de guerra de Río Piedras, Don Francisco Medina”. (Archivo General de Indias, Sevilla. Sec. Santo Domingo, Legajo 2,396, folio 5V)

Los cangrejeros, guerreros experimentados y conocedores del territorio, desempeñaron un papel fundamental en la histórica defensa de Puerto Rico en 1797. Su ejército de negros libres libró encarnizadas batallas en distintos sectores de la isla, convirtiéndose en una pieza clave en la contundente derrota del ejército inglés. Tan significativa fue la victoria que limitó las aspiraciones británicas de expandir su control en el Caribe y América.
El siglo XIX trajo consigo una de las épocas más difíciles para los africanos y sus descendientes en el Caribe. El triunfo de la Revolución Haitiana en 1804, que expulsó a los colonizadores franceses, tuvo repercusiones dolorosas no solo en Haití, sino también en las colonias de España, Inglaterra y los Países Bajos, que endurecieron sus medidas de control sobre las poblaciones negras y cimarronas.
A pesar de las dificultades, en 1835 se inauguró en Puerto Rico el primer servicio de transporte público entre San Juan y Río Piedras. Este sistema hacía dos paradas estratégicas en San Mateo de Cangrejos: una en el núcleo del poblado, a orillas del camino rural, y otra en la encrucijada de la Ollería en Hato Rey.

Para la época, el poblado de Cangrejos contaba con seis barrios: Cangrejo Arriba (actual Piñones), Cangrejo Abajo (actual Santurce), Seboruco (actual Avenida Eduardo Conde), Machuchal (sector Calle Loíza) y Hatos del Rey (actual Hato Rey). Este siglo estuvo marcado por una de las etapas más difíciles y dolorosas para los africanos y sus descendientes en Puerto Rico, con el racismo y sus manifestaciones como una herramienta del poder colonial que afectaba tanto a los esclavizados como a los negros libres. En San Mateo de Cangrejos, la represalia era aún más intensa, no solo por su población predominantemente africana, sino también porque sus habitantes poseían un adiestramiento militar que los convertía en una amenaza para los colonizadores.
Tomemos como ejemplo dos de los artículos del Código Negrero del bando del General Juan Prim (Conde de Reus, 1848):
Artículo 2: Todo individuo de raza negra o africana, sea libre o esclavo, que hiciese armas contra los blancos, justificada sea la agresión, será, si esclavo, pasado por las armas; y si libre, se le cortará la mano derecha por el verdugo. Pero si resultase herido, será pasado por las armas.
Artículo 5: Aunque no es de esperar, si algún esclavo se sublevase contra su señor y dueño, queda éste facultado para darle muerte en el acto, a fin de evitar con este castigo pronto e imponente que a los demás sirva de ejemplo.(Historias de la Esclavitud en Puerto Rico, Cayetano Coll y Toste, pág. 175, Gaceta del Gobierno de Puerto Rico Núm. 67, junio 3, 1848)
El temor hacia la población africana y el racismo imperante llevaron a que, en 1862, comenzaran los esfuerzos para despojar a Cangrejos de su estatus como pueblo o partido, y en 1864 se incorporó a los barrios de la capital. Muchos africanos y sus descendientes fueron asesinados en la lucha por la libertad, enfrentando no solo el racismo en Puerto Rico, sino también en las colonias hispánicas, francesas, inglesas y danesas. Estas luchas contribuyeron a que el 22 de marzo de 1873 se declarara la Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico, aunque el tráfico de esclavizados continuó, como lo demuestra la llegada del barco Majestic a las costas de Humacao después de esta declaración.
El racismo también se reflejó en las acciones del influyente empresario ferroviario Pablo Ubarri Capetillo, nacido en Santurce (San Jorge), Vizcaya, España, el 22 de julio de 1824, y emigrado a Puerto Rico en 1839. Ubarri, miembro de una familia acaudalada y residente de San Mateo de Cangrejos, presentó en 1878 una propuesta para la construcción de un tranvía que fue aprobada el 31 de julio de 1880. Este sistema ferroviario conectaba la Plaza Colón con Río Piedras, atravesando Cangrejos por la actual carretera Ponce de León. Como alcalde pedáneo del poblado y opositor de la enseñanza pública, Ubarri estuvo vinculado a movimientos racistas y oscurantistas. En su honor, el gobierno colonial cambió el nombre de San Mateo de Cangrejos a Santurce, en referencia a su lugar de nacimiento. Sin embargo, la comunidad rechazó esta imposición con la firme declaración: “Somos Cangrejeros”.
“La historia de Cangrejo sigue viva. Y lejos de ser olvidada, se convierte en una herramienta de lucha antirracista y en un motivo de orgullo para quienes defienden la memoria de nuestros ancestros y su legado africano en Puerto Rico. ¡Cangrejo está vivo, y su historia formará parte de un nuevo proceso educativo y cultural!” – Lester I. Nurse Allende
El Santurce moderno: evolución, desarrollo y racismo
Con la invasión de Estados Unidos en 1898, comenzó un nuevo periodo colonial que tuvo profundas consecuencias para el antiguo poblado cangrejero. La modernización del sector se dio de manera acelerada, con censos realizados entre 1899 y 1930 que revelaban cambios demográficos significativos. Aunque Santurce seguía teniendo una población mayoritariamente afrodescendiente, la transformación étnica, social y cultural se impulsó con el desarrollo económico y la llegada de nuevos sectores de poder.
La modernización de los transportes continuó con la introducción, en 1900, de los carros eléctricos (trolley), que conectaban San Juan con Río Piedras a través del nuevo Santurce. Como parte de la expansión urbana, se extendió un ramal del trolley por la calle del Parque hacia la costa, facilitando la formación de comunidades como Condado, Ocean Park y Las Marías. Estos nuevos barrios fueron diseñados para las clases económicamente pudientes, incluyendo miembros del gobierno federal y estatal, familias españolas y estadounidenses acaudaladas, y sectores vinculados al turismo y el comercio.

En estas áreas exclusivas, el racismo y la discriminación racial se vivían abiertamente. El prejuicio racial en el Santurce moderno se expresaba sin disfraz, reforzado por la presencia de instituciones religiosas y educativas provenientes de Estados Unidos, que promovían una visión segregacionista y elitista. Un claro ejemplo de esto se encontraba en el mismo corazón de Santurce, en el Condado, donde se ubicaba el hoy Ashford Medical Center.
Este periodo histórico muestra cómo el racismo estructural afectó la evolución de Santurce, invisibilizando su legado afrodescendiente y transformándolo en un sector con una marcada división de clases y razas. Sin embargo, la identidad cangrejera persistió a través del tiempo, resistiendo las imposiciones coloniales y reafirmando su historia y su lucha por la justicia racial.
Este proceso de transformación no ocurrió en un vacío. Detrás de él hubo un trágico y violento proceso de expropiaciones y despojo legalizado de familias negras que habían residido durante siglos en la orilla de la Carretera Central –hoy tristemente renombrada como la Avenida Ponce de León– y en las costas de Cangrejo Abajo (Santurce) y Cangrejo Arriba (Piñones). Con un claro objetivo de convertir el área en un centro turístico y residencial para los más pudientes, los nuevos colonizadores norteamericanos y extranjeros usaron su poder económico y jurídico para imponer su visión del futuro.
Dos de los inversionistas más influyentes en este proceso fueron los hermanos Behn, cuya presencia no solo impactó el territorio cangrejero, sino todo Puerto Rico. Procedentes de la isla de Santa Cruz, fundaron rápidamente la Compañía de Teléfono de Puerto Rico, la Cámara de Comercio y la estación de radio WKAQ. Además de consolidar un poderoso imperio económico, se apropiaron de grandes extensiones de terrenos y manglares en el área del Condado. Con objetivos claros para su inversión, comenzaron a vender parcelas a la élite residente del Viejo San Juan, impulsando así el crecimiento poblacional del sector. Con su vasto poder económico y valiosas propiedades en el Viejo San Juan, los Behn fueron los inversionistas detrás de la construcción del puente que une el Condado con la isleta de San Juan, conocido como el Puente de los Hermanos Behn.

En 1910, el gobierno estadounidense afianzó su control sobre la isla con la instalación del Campamento Militar Las Casas en la Loma del Seboruco. Una década más tarde, cerca de esta base, se formó la comunidad de Barrio Obrero como un proyecto gubernamental de vivienda para trabajadores. Mientras tanto, al oeste del sector, se desarrollaba la exclusiva comunidad de Miramar, un enclave de la élite cangrejera, compuesta por descendientes de españoles y norteamericanos.
Entre los años 40 y 60, Santurce vivió un auge poblacional y se consolidó como un vibrante centro cultural y turístico. Su ubicación estratégica, sus playas, tiendas por departamentos, cines, teatros, restaurantes y clubes nocturnos, junto con sus comunidades afrodescendientes, hicieron del sector un espacio lleno de vida. Sin embargo, el racismo seguía latente y marcaba el rumbo de los acontecimientos.

Para finales de los años 50, el esplendor de Santurce comenzó a desmoronarse con la implementación de un nuevo plan de desarrollo que incluyó expropiaciones forzadas. La Parada 21, conocida como Pozo del Hato –hoy ocupada por el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y las Torres Minillas– y Bayola –hoy un complejo de condominios con el mismo nombre– fueron las primeras comunidades en ser desalojadas. Ambas eran mayoritariamente afrodescendientes y habían sido guardianas de un valioso legado cultural. Estas acciones no fueron fortuitas; el objetivo era borrar del paisaje urbano la presencia africana que definía el corazón cangrejero.

El proceso de expropiación continuó durante las décadas de los 70 y 80, alcanzando los márgenes del Caño Martín Peña, desde el Barrio Hoare y Tras Talleres hasta Tokio en Hato Rey. La desaparición de comunidades enteras dejó secuelas devastadoras. La pérdida de población impactó negativamente la economía del sector y llevó al cierre de importantes empresas, tiendas por departamento, cines y restaurantes. Tanto el gobierno estatal como el municipal abandonaron la zona, lo que resultó en el cierre de escuelas y la retirada de instituciones clave como el Departamento de Salud, el Hospital Municipal, el Departamento de Obras Públicas, el Departamento de Hacienda y la Lotería de Puerto Rico. Santurce, que una vez fue el epicentro de la vida urbana, quedó en un estado de abandono.

La planificación urbana ya estaba trazada y su implementación continuó en el siglo XXI sin considerar las consecuencias. Entre 2006 y 2007, se llevó a cabo una nueva ola de expropiaciones, esta vez en la comunidad de la calle Antonsanti y sus alrededores. Esta antigua comunidad cangrejera fue transformada en un parque pasivo para los nuevos residentes del lujoso complejo La Ciudadela, diseñado para familias de alto poder adquisitivo. Frente a este desarrollo, el antiguo Hospital Professional Building fue convertido en otro costoso complejo de viviendas. Quedó así en evidencia la intención de sustituir a la población histórica del Santurce Moderno y reservar el territorio para la élite.
El bullicioso Santurce, con su brillo nocturno y su arraigada identidad cultural, se vio reducido a un paisaje pálido, dominado por cadenas comerciales extranjeras. Pero los intentos por erradicar la presencia africana y negra del sector fracasaron. La historia de Cangrejo sigue viva. Y lejos de ser olvidada, se convierte en una herramienta de lucha antirracista y en un motivo de orgullo para quienes defienden la memoria de nuestros ancestros y su legado africano en Puerto Rico. ¡Cangrejo está vivo, y su historia formará parte de un nuevo proceso educativo y cultural!
*Yadilka Rodríguez Ortiz, de Afrolegado, colaboró con este ensayo.
Sobre el autor: Lester I. Nurse Allende nació el 31 de octubre de 1947 en San Mateo de Cangrejos (actual Santurce). Creció en la desaparecida Parada 21 y cursó estudios en diversas escuelas de la zona hasta graduarse de la Escuela Central de Artes Visuales. Obtuvo su bachillerato en trabajo social con especialidad en psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y una maestría en Psicología Clínica del Instituto de Psicología. Desde 1972 hasta su retiro en 2014, fue docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Interamericana y supervisor clínico en el Instituto Psicológico. Nurse Allende ha realizado importantes contribuciones al campo de la psicología en Puerto Rico, incluyendo la edición del libro Quehacer psicológico de Puerto Rico: memorias: Primer Congreso Puertorriqueño de Psicología y Salud Mental. Además, ha dedicado su trabajo al estudio de la africanía y su influencia cultural en el Caribe y Puerto Rico, impulsando iniciativas educativas y culturales para preservar la historia afrodescendiente y fomentar una conciencia antirracista.