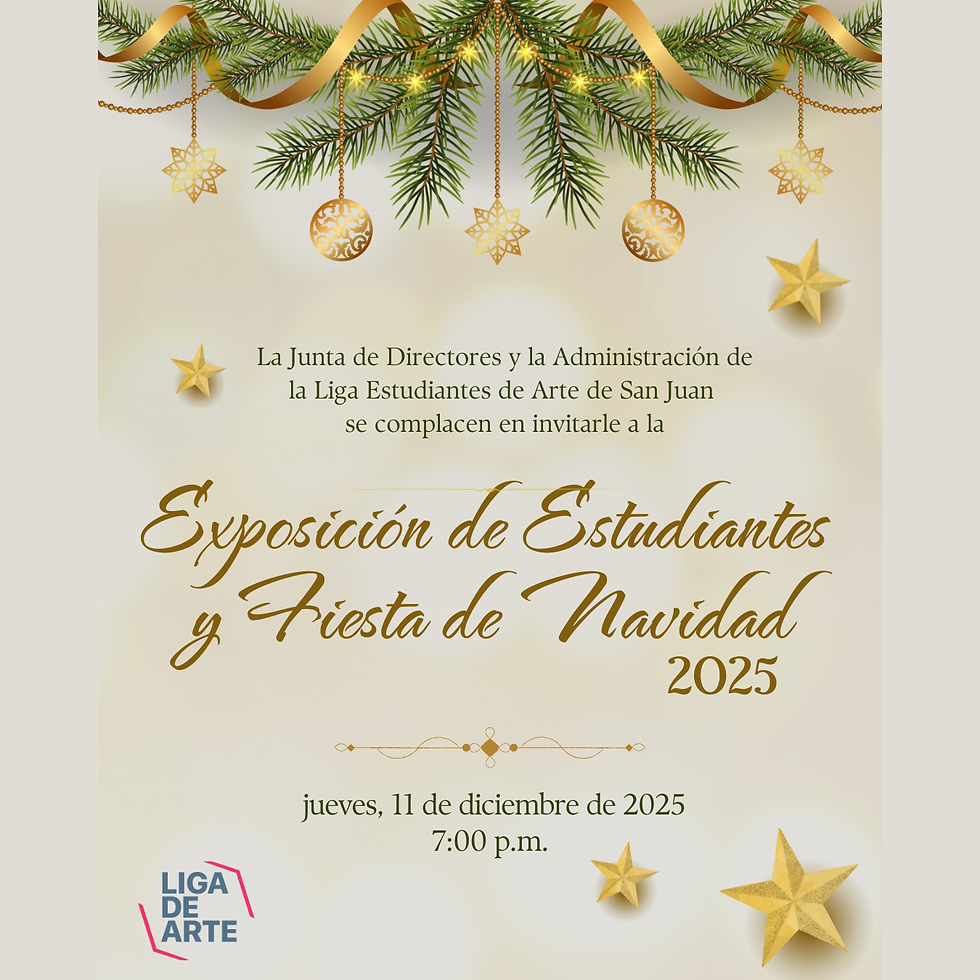Operar dentro del conflicto: la práctica curatorial de Marcela Guerrero
- Carlos Ortiz Burgos

- 2 jul 2025
- 9 Min. de lectura
Desde el Whitney Museum, la curadora puertorriqueña desafía los límites del arte “americano” con una mirada decolonial y caribeña

En el sexto piso del Whitney Museum of American Art, actualmente se exhiben obras de los artistas puertorriqueños Miguel Luciano, Hiram Maristany, Sophie Rivera, Nicole Soto Rodríguez y Rigoberto Torres, en una exposición en la que además figuran otros artistas caribeños, como Jean-Michel Basquiat, Ana Mendieta, Dalton Gata y Firelei Báez. Pero esta no es una exposición cuya temática específicamente recoja artistas del Caribe. La muestra compuesta de obras de la colección del Whitney y titulada Paisajes cambiantes incluye las obras de otros artistas latinoamericanos como Patrick Martínez y Guadalupe Maravilla, artistas indígenas como el luiseño James Luna y el colectivo hawaiano Piliāmo‘o, y estadounidenses como Gordon Matta Clark y Keith Haring.
Si parece que ya he mencionado demasiados nombres, este es apenas un puñado de los casi 80 artistas de diversos trasfondos que la curadora Marcela Guerrero ha juntado en esta exposición que desafía el panorama antiinmigrante que actualmente impera en la política de Estados Unidos. A propósito de su práctica como curadora del Whitney, y de su compromiso social frente a la incertidumbre que experimentan museos y otras instituciones artísticas, dialogué con Guerrero para conocer cómo su relación con Puerto Rico encaja en esta ecuación.
De entrada, hay que mencionar que todos los textos en Paisajes cambiantes se encuentran impresos en inglés y español, y la inclusión de puertorriqueños no termina en la selección de artistas. La pieza de Miguel Luciano, El púlpito del pueblo (homenaje a la toma de la Iglesia del Pueblo por los Young Lords) (2022) trae a la muestra la voz y la poesía de Pedro Pietri, cofundador del Nuyorican Poets Café. El poema Puerto Rican Obituary, además, habla de las condiciones históricas en la que los trabajadores puertorriqueños han vivido en las partes más desventajadas de Nueva York. “They worked / ten days a week / and were only paid for five”. El título de esta pieza explica las relaciones histórico/sociales con la que la muestra confronta a los espectadores.

Del mismo modo sucede con las obras de artistas de otras comunidades históricamente marginalizadas en Estados Unidos presentes en la exposición. Inclusive, en el sitio web de esta institución aparece una entrada en la que Chelsey Pellot, establece que DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el álbum más reciente de Bad Bunny, es el “soundtrack perfecto de esta exposición” y cita a Guerrero haciendo una lectura de una de las piezas a través de las letras de Benito Martínez Ocasio.
Esta no es la primera exposición en la que Guerrero ha dejado claras sus posturas políticas y sociales. El título de su primera exposición en el Whitney estaba escrito en quechua: Pacha, Llaqta, Wasichay (2018), y en No existe un mundo poshuracán (2022), vimos planteamientos puntuales sobre la situación colonial de Puerto Rico. Y ya ha dicho a la prensa que la próxima Bienal del Whitney tendrá “un tono mucho más alto”. Por esta razón le pregunté, ¿cómo entran los planteamientos decoloniales de los artistas puertorriqueños en un museo que en su nombre lleva el título “of American Art”? Su respuesta se centró en la labor colaborativa del equipo curatorial del Whitney, en el que ella no es la única que busca problematizar qué significa “arte americano”. “El grupo de curadores con el que yo empecé siempre ha tenido, tanto en las exposiciones como en las prioridades de la colección, la constante problematización de ese término”, explica Guerrero. Esto se ha desarrollado dentro de un plan estratégico que se proyectó a cinco años y que la curadora ha visto desenvolverse y en el que se ha involucrado activamente.

Parte de esta problematización nace de la inclusión de artistas indígenas que no reconocen las fronteras actuales de la nación estadounidense, por lo cual Guerrero añade: “en la bienal que estamos haciendo Drew Sawyer y yo también nos estamos preguntando, ¿cuáles son esos límites?, o más que límites, ¿cuál ha sido el alcance de los Estados Unidos? Porque Estados Unidos no solamente tiene colonias, sino que tiene una historia de intervención mucho más amplia… Y en esos territorios en los que ha llevado a cabo guerras, aunque quizás la guerra ya se acabó, todavía quedan remanentes”. En este sentido, el que este sea un museo dedicado al arte desarrollado en los límites de la nación norteamericana, no implica una celebración ciega de la violencia que exporta ni mucho menos de su panorama político actual. En tiempos en que el imperialismo se recrudece, el trabajo de curadoras como Guerrero se apresta a contrarrestarlo, desde las humanidades, tanto como sea posible.
Como institución privada, el Whitney no se enfrenta al mismo nivel de influencia por parte del gobierno estadounidense que otros museos, como los del Smithsonian. Sin embargo, hace poco, una controversia sacudió este museo cuando se canceló un performance en apoyo al pueblo palestino y en contra del genocidio que lleva a cabo el gobierno de Israel en Gaza. Por esto resulta tan necesario, como explica Guerrero, el “evaluar y pensar críticamente los tentáculos del imperio” desde el arte. Confiesa, además, que hay una fricción en el museo con la que tiene que lidiar todos los días y que su presencia en ese museo no implica el aceptar una visión patriótica de los Estados Unidos sino “operar dentro del conflicto”.

Estas son posturas que resuenan grandemente con las circunstancias que atraviesan las instituciones en su tierra natal, en particular la Universidad de Puerto Rico (UPR), de la cual Guerrero es egresada. Por lo que inquirí cómo se refleja su formación académica en su práctica curatorial. Y es que su relación con la UPR comenzó mucho antes de comenzar su bachillerato. “Yo me gradué de la UHS (Escuela Secundaria de la UPR)… siempre estaba cruzando la calle hacia la UPR. Mi papá fue profesor de la UPR, y siempre fue bien importante en mi vida. Hay mucho orgullo de estudiar en la UPR”, reflexiona la curadora. Comenta, además, que a menudo surge en conversaciones con mecenas y coleccionistas el tema de a qué universidad asistió: “Lo digo con mucho orgullo, especialmente en este contexto de museos y curadores en Estados Unidos, porque no es común para un curador el que toda su educación haya sido en instituciones públicas”. Su contacto con la UPR, sin embargo, no terminó al graduarse del bachillerato y continuar estudios graduados en los Estados Unidos.
La educación universitaria nos prepara hasta cierto punto pero es necesario continuar aprendiendo en el contexto laboral, por lo que le pregunté a Guerrero cuán importante ha sido en su carrera el haber trabajado junto a otra curadora puertorriqueña, Mari Carmen Ramírez, quien también es egresada de la UPR y quien antes fue directora del Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR. Guerrero reconoce que aprendió mucho de Ramírez y su departamento de arte latinoamericano en el Museum of Fine Art de Houston, Texas, y lo importante que fue para su carrera en un momento en el que había poca representación de latinoamericanos en puestos curatoriales en museos grandes de los Estados Unidos. Añade, además, la importancia de aprender de otros modelos curatoriales, en su caso fue particularmente importante estudiar las prácticas de Thelma Golden, las cuales pudo conocer de primera mano al trabajar con una estudiante de Golden, llamada Naima Keith en el Hammer Museum de California. Estas experiencias formativas explican, hasta cierto punto, las posturas que vemos actualmente en el trabajo de Guerrero. Formación que además inculca en nuevas generaciones.
En lo que respecta a esa formación de futuros profesionales, sostiene Guerrero que prefiere trabajar con “fellows” o pasantes, antes que con un solo asistente curatorial. Esta distinción puede parecer académica, pero Guerrero entiende que es importante para el desarrollo curatorial el no estancarse en un puesto sin futuro. Una postura que puede sonar privilegiada, particularmente para curadores en Puerto Rico con oportunidades limitadas. Pero incluso en los Estados Unidos la propia Guerrero se vio obligada a buscar trabajo cuando terminó una posición temporera y fue entonces cuando se vio forzada a solicitar nuevos puestos. Así fue como llegó a ser asistente curatorial en el Whitney. Incluso al llegar a ese primer puesto en el museo, tenía como meta el ser ascendida en tres años o buscaría otro trabajo; desde entonces, ha sido ascendida en dos ocasiones.

“Me gusta trabajar con los ‘fellowships’ de manera correcta, pensando cómo hacer de esta una experiencia educativa y productiva para la persona y luego dejar un poco de tiempo para que soliciten trabajos”, explica la curadora. Mediante este sistema, al menos tres pasantes que han trabajado con Guerrero han conseguido trabajo en otros museos de los Estados Unidos. Añade la curadora que “todos mis pasantes han sido latinos, porque no tengo una explicación para contratar a alguien no latino”. Lo cual evidencia la importancia de contar con representación latinoamericana en todos los niveles institucionales, pero más aún, cuán relevante es la formación enclavada en la cultura propia, con perspectiva de género, antirracista, con conciencia de clase y solidaridad humana.
Frente a los retos actuales que se enfrentan en Puerto Rico, le pregunté a Guerrero qué mensaje puede brindarles a jóvenes que comienzan su formación profesional en las artes. Aunque no niega que hay que estar atentos a cómo se verán afectadas las condiciones materiales, Guerrero estipula que:
…la raíz de todo es el arte y los artistas. Mientras siga habiendo artistas, mientras sigan haciendo arte, yo creo que todo va a estar bien. Esto suena ingenuo, por una parte, pero yo siento que en Puerto Rico, por no haber tanta presencia comercial, los artistas hacen cosas mucho más interesantes que para nosotros los curadores tiene más credibilidad y más valor que algo que vas a ver en (las galerías) Gagosian o en Hauser & Wirth. Conceptualmente es mucho más rico e interesante.
"El que este sea un museo dedicado al arte desarrollado en los límites de la nación norteamericana, no implica una celebración ciega de la violencia que exporta ni mucho menos de su panorama político actual. En tiempos en que el imperialismo se recrudece, el trabajo de curadoras como Guerrero se apresta a contrarrestarlo, desde las humanidades, tanto como sea posible." - Carlos Ortiz Burgos
Con esto la curadora no niega las dificultades que enfrenta el mundo del arte en Puerto Rico, sino que resalta la importancia de no descuidar la práctica social para entrar al mercado del arte. De igual manera, resalta la labor de curadoras como Marina Reyes Franco y María Gaztambide, en Puerto Rico, y la perspectiva de artistas que se han convertido en curadores. En fin, que la escena artística en Puerto Rico es una bocanada de aire fresco distinta a las conversaciones sobre galerías, coleccionistas y demás agentes económicos que se acostumbran en Nueva York.
Marcela Guerrero reconoce que su posición como curadora del Whitney Museum of American Art tiene unas limitaciones; como ejemplo, menciona que no está tan al tanto de los desarrollos de artistas jóvenes como le gustaría. Pero, sin duda alguna, la historia de Guerrero es la de una defensora de la puertorriqueñidad “en las entrañas del monstruo”, como decía Lolita Lebrón. De manera algo irónica, la liminalidad que ha producido el coloniaje estadounidense sobre Puerto Rico –el reconocer que somos ciudadanos al mismo tiempo que entendemos que no somos culturalmente estadounidenses– nos ha colocado en la línea de fuego y nos convida a defender no únicamente a la comunidad puertorriqueña, sino a todas las que están siendo activamente atacadas. Desde su puertorriqueñidad, su disciplina curatorial y sus fundamentos político/sociales, Guerrero ha respondido a este llamado y lo sostiene con firmeza incluso frente a la amenaza de aquellos que están trabajando para borrarnos de la historia.
Sobre el autor: Carlos Ortiz Burgos es historiador del arte y curador puertorriqueño. Obtuvo un bachillerato en Historia del Arte de Latinoamérica y el Caribe en la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Culturas Visuales de Las Américas en la Universidad Estatal de Florida, y actualmente cursa un doctorado enfocado en arte caribeño en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Su investigación histórica se centra en el desarrollo del arte moderno en el Caribe insular durante la primera mitad del siglo veinte y la revisión de los discursos oficiales. Sus proyectos curatoriales suelen centrarse en la obra de artistas jóvenes, y busca entablar diálogos entre los artistas que habitan en el Caribe y en la diáspora.