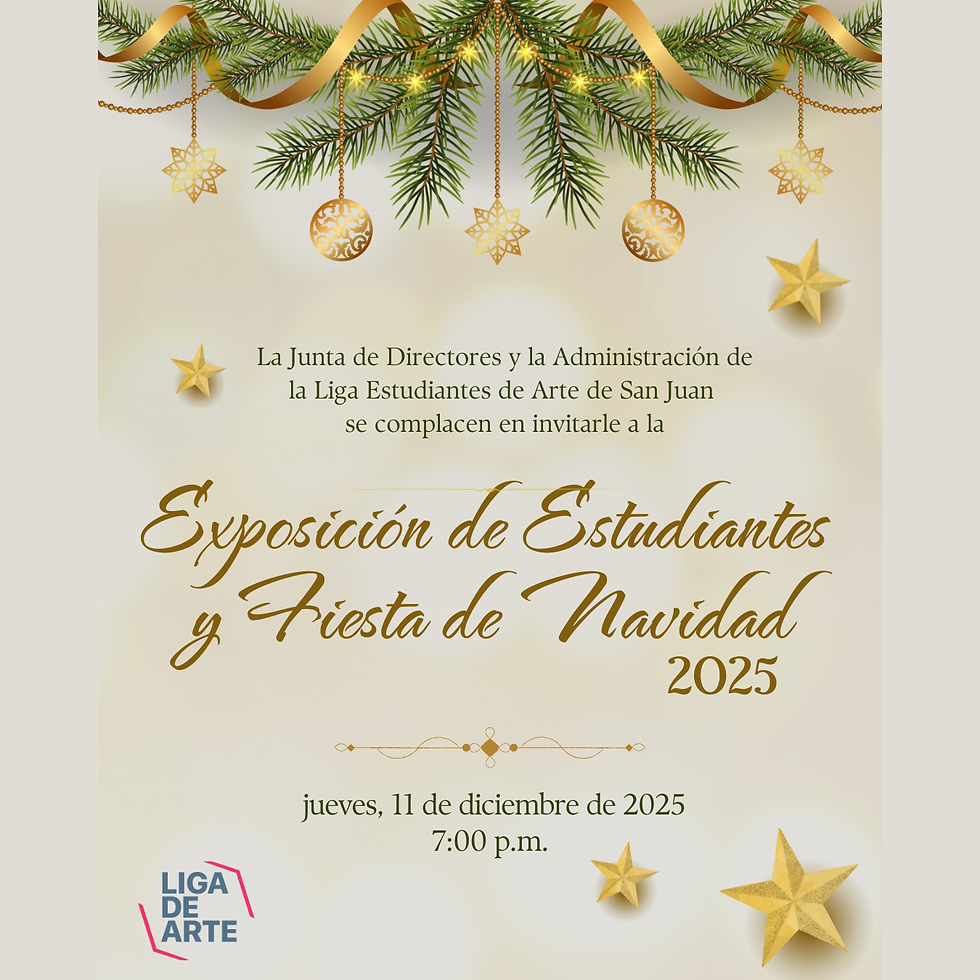“Si fuéramos tantas podemos hacerlo”: tres momentos del Taller Malaquita
- nibia pastrana santiago

- 2 may 2025
- 12 Min. de lectura
Actualizado: 13 may 2025
La artista nibia pastrana santiago repasa la historia de Taller Malaquita, un espacio autogestionado por mujeres que surgió en el 2016 y que sigue afirmando su papel vital en la creación artística desde los márgenes y en sus propios términos

“Las ventajas de ser una mujer artista: ser incluida en versiones revisadas de la historia del arte” - Guerrilla Girls, 1989
Preludio
Es el 2016 y en Santurce se inauguran espacios para la exploración artística en diversos medios. Todos dirigidos por mujeres: El Lobi, codirigido por Vanessa Hernández Gracia y Melissa Sarthou en la calle Ernesto Cerra, inauguró su primera exhibición en febrero. Diagonal, fundado por Carola Cintrón, Migdalia Luz Barens-Vera y Enityaset Rodríguez en la calle del Parque cerca de la Avenida Fernández Juncos, abrió su rolling door en septiembre y en diciembre Taller Malaquita estrenó su espacio-taller en la calle Condado esquina Ribot.
Es el 2016 y recordamos que “lo que hoy se llama Santurce es un espacio nacido de la amalgama de las cosmologías africanas desarrolladas en ese gran arenal rodeado de mangles y lagunas, repleto de niguas y cangrejos. Una geografía accidentada, un relativo aislamiento para todos los que allí llegaron y no buscaban reproducir el odio. Ya no eran ‘esclavos’, ‘libertos’, ‘cimarrones’, eran personas creando comunidad a partir de sus patrones simbólicos, aunque entendieran los límites de la estructura sociorracial del momento”, como bien destaca Ivette Chiclana en “Esta noche hay mudanza: movilidad forzada en la Parada 21: el contexto de crianza de Rafael Cortijo”, en De coco y anís (2022).
Es el 2016 y el 30 de junio Obama firmó la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) para que Puerto Rico reestructure su deuda. Es el 2016 y como bien expresó Fernando Picó: “Lo que ocurre en Santurce [...] aunque no alcanza a todos, produce un ethos urbano común”.
No sé si ha existido tiempo oportuno o ideal para hacer, crear, producir o ____________ (llene el blanco usted con cualquier otro verbo) arte. De hecho, dudo mucho que algún/a/e artista, independientemente de su disciplina, haya tenido en la historia de esta colonia la dicha y la ventaja de sentir que las condiciones para trabajar son idóneas. Si existen tales artistas, no son a los que hago referencia, y si existen esas condiciones, estoy segura que son impermanentes. Los mismos principios se pueden aplicar a los espacios. Es decir, a la carencia de espacios, bien sean de taller, exhibición, ensayos y programación pública. Me atrevo a extender este argumento de manera muy genérica para decir que, igualmente, las construcciones sociales históricamente normativizantes y excluyentes tampoco han favorecido que las mujeres (cis, negras, trans) dirijan organizaciones o espacios de arte, salvo quizás la conocida Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico, “que agrupó artistas puertorriqueñas, latinoamericanas y caribeñas residentes en Puerto Rico durante los años 1983 al 1994, con la intención de gestar visibilidad a la expresión plástica de las mujeres”, según descrito en Wikipedia. Tampoco organizaciones contemporáneas artísticas comprometidas a practicar discursos de equidad, a pesar de “performear” inclusividad. Estoy consciente que han habido otras organizaciones, talleres, colectivos que han sido gestados por mujeres artistas en Puerto Rico y que seguramente han surgido por la necesidad de tener un espacio en sus términos para ellas/xs mismas/xs y sus/nuestras comunidades. En términos de referencias de investigación, recientemente, en 2021, se publicó el libro “Pioneras y Transgresoras: Mujeres en las artes en Puerto Rico” editado por Yamila Azize Vargas, en el que se discuten las carreras de las artistas Luisa Géigel Brunet, Luisina Ordoñez Sabater, María Luisa Penne de Castillo, Cecilia Orta Allende, Ana Margarita Bassó, y el Colectivo Moriviví. Yo cada día sigo aprendiendo más, pues la historia de las mujeres no es material histórico que se enseñe a profundidad, se discuta con frecuencia o esté accesible fácilmente. Es una historia mayormente oral y fragmentada (en artículos sueltos, entrevistas, archivos personales, etc.) que se sigue excavando, rescatando, visibilizando o cualquier otro verbo que se asocie con reconocer las historias de las periferias.
Escribo entonces con el ánimo de contribuir un poco al registro del quehacer artístico puertorriqueñx desde mi subjetividad como artista-bailarina-gestora, espectadora y participante de los espacios autogestionados sin grandes intereses comerciales, que usualmente comienzan como colaboraciones entre artistas. Bajo el concepto de espacios alternativos o artists-run space dedicados al arte contemporáneo, esos años previos al 2016 en Santurce se originaron diversos espacios: 2bleó (2013-2017) en la calle Hipódromo, Espacio 20-20 y Recinto Cerra (2013) en la calle Cerra, Hidrante (2015) en la calle Saldaña (actualmente está en Puerto Nuevo) y El Kilómetro (2015) originalmente en la calle Cerra, ahora en la avenida Roberto H. Todd. Igualmente, cabe mencionar que a principios de la década del 2010 ya habían otros espacios “alternativos” para el arte en Santurce e iniciaba en la zona el festival Santurce es Ley. Cada espacio (los que incluyo y los que no menciono) conforman una microhistoria en el contexto amplio de la aceleración de los cambios económicos y demográficos del tejido social en Santurce relacionados a la gentrificación, el desplazamiento forzado, el aburguesamiento, el efecto de la Ley 20-2022, las consecuencias de la pandemia, entre otras. Para este breve texto me concentraré en parte de esa microhistoria del Taller Malaquita.

Taller Malaquita
En el 2016 surge el Taller Malaquita gracias al esfuerzo de las artistas y cofundadoras asociadas: Coral del Mar Alemán, Vero Rivera, Rosenda Álvarez Faro, Zuania Minier Jiménez, Andrea Pérez Caballero, Yamileth Flores Reyes, Carolina Serrano Román y Rosaly Mota. En esos inicios Elizabeth Barreto fue artista asociada y actualmente continúa colaborando con el taller. La necesidad y la idea de un espacio-taller comienzan porque a Zuania (Minier) y a otras colegas egresadas de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico les interesaba formalizar un taller de cerámica compartido que, a su vez, fuera espacio de trabajo. Idealmente, ese lugar sería en un primer piso, con una renta asequible y que tuviera entradas grandes para la maquinaria. Algunas de las artistas se dieron a la tarea de visitar varios espacios en Santurce, pero ninguno contaba con todas estas características. No fue hasta que un día, Zuania y Coral (Alemán), que se pasaban dando vueltas por Santurce, se toparon con el letrero de Se Renta. Ese mismo día entraron al local. Llamaron a Rosenda (Álvarez) y al verlo se dieron cuenta de que era ideal. Entre ellas contemplaron la idea de invitar a más artistas; calcularon y pensaron: “Si fuéramos tantas podemos hacerlo” (entrevista a Rosenda Álvarez, enero 2025). Rosenda, quien compartía taller con Vero (Rivera) en la calle Cerra (frente a Espacio 20-20) unos meses antes de la mudanza al Taller Malaquita, ya estaba en búsqueda de otro taller pues hubo un incendió en el tercer piso del edificio donde ellas trabajaban.

“Para ese entonces estaba comenzando la problemática de la gentrificación desmedida, que es obviamente la que vemos ahora, y Vero y yo teníamos una inestabilidad, pues la renta estaba por debajo de la mesa, y el edificio terminó vendiéndose... Lo que pasa es que el artista ve posibilidades: arregla, busca, inventa y mejora las condiciones del espacio, y el buitre inversionista, como tiene dinero, pues lo compra. Uno como artista se siente partícipe de esos procesos y es complejo… el barrio y las disparidades económicas por la gentrificación”, destacó Rosenda Álvarez en una entrevista en enero del 2025.
En gran parte por esas circunstancias Rosenda y Vero se unen al grupo de artistas que se integraría al nuevo espacio de taller compartido. Cuando finalmente se reunió todo el grupo en el local, encontraron un espacio de ensueño donde se podían tejer todas las posibilidades. Desde sus inicios se plantearon priorizar la práctica artística de mujeres afro y LGBTQIA+ con un enfoque en artistas del Caribe y Latinoamérica. El Taller Malaquita contaba con equipo para serigrafía, hornos, mesas de trabajo, fotografía, diseño y sobre todo un espacio colaborativo de intercambio de ideas que fue tomando forma. Se ofrecían talleres, exhibiciones, charlas, residencias de artistas, talleres programáticos dirigidos a la comunidad LGBTQIA+, entre otros eventos.
En el 2017, con el impacto de los huracanes Irma y María, la dinámica cambió. Yamileth Flores Reyes y Andrea Pérez Caballero se fueron y entró como artista asociada Nitzayda Leonor. Durante los meses luego del huracán, Taller Malaquita fungió como un centro de acopio. Los siguientes años siguieron entrando y saliendo diferentes artistas asociadas y a su vez artistas que usaban el taller para procesos específicos como quemar, imprimir e investigar. El taller continuaba estable, hasta que se vieron obligadas a detener sus trabajos de producción el 14 de marzo de 2020 por la pandemia. Esto fue un golpe duro ya que suponía el reto de los pagos mensuales del taller estando cerrado. Lograron llegar a un acuerdo con los dueños y pudieron mantener el espacio hasta octubre de ese año. Luego de cuatro años haciendo comunidad en Santurce, Taller Malaquita se mudó a Bayamón donde actualmente continúa operando. En la urbanización Royal Palm, Casa Taller Malaquita sigue siendo espacio de encuentro abierto a otrxs artistas a manera de estudio y taller, co-dirigido por Zuania y Rosenda junto a la colaboración de Elizabeth Barreto.

Zuania y Rosenda mantienen la independencia de sus respectivas prácticas artísticas, y simultáneamente fungen como colectivo artístico bajo el nombre Taller Malaquita. Juntas han tenido comisiones para murales y exhibiciones, al igual que han sido invitadas dentro y fuera de Puerto Rico para facilitar talleres de artes visuales. De igual manera, Taller Malaquita continúa gestando proyectos con enfoques comunitarios y colaborativos en el Caribe, incluyendo la residencia artística Casa Taller. Amara Abdal Figueroa, agroalfarera puertorriqueña, fue su más reciente residente.
“...la historia de las mujeres no es material histórico que se enseñe a profundidad, se discuta con frecuencia o esté accesible fácilmente. Es una historia mayormente oral y fragmentada (en artículos sueltos, entrevistas, archivos personales, etc.) que se sigue excavando, rescatando, visibilizando o cualquier otro verbo que se asocie con reconocer las historias de las periferias” - nibia pastrana santiago
Resonancias
El Taller Malaquita participó como colectivo residente en el proyecto “Resonancias en San Mateo de Cangrejos”, desarrollada por la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón. De cierta manera, esta residencia situó a Zuania y a Rosenda de regreso a trabajar en Santurce, esta vez en Villa Palmeras. A este proyecto de residencias, realizado en colaboración con Nuestro Barrio con el apoyo de la National Endowment for the Arts y con la Sociedad Histórica de Villa Palmeras (SHVP) como organización aliada, también fueron invitadas las artistas Giovanna Sosa y Sara Cruz Cepeda. Sus proyectos de investigación individuales se centraron en el legado de las mujeres afro puertorriqueñas y la pluralidad de historias de la comunidad de Villa Palmeras. A su vez, trabajaron con estudiantes-colaboradores de la universidad, quienes acompañaron a las artistas durante los cuatro meses de residencia.

La coreógrafa Giovanna Sosa Santos investigó sobre el legado de la bailarina, artista y poeta Sylvia Del Villard, un bastión de la negritud y el activismo antirracista en Puerto Rico. En esta residencia lxs estudiantes tomaron talleres de Danza Africana Esencial en La Rosario, ubicada en La Goyco, con la maestra Catherine Palmier y activaron parques, canchas de baloncesto y espacios públicos con danza y música en vivo a cargo de Santos Benítez y Kennie Miranda bajo la dirección de Giovanna. El proyecto culminó con una pieza de video-danza filmada en varios lugares de la comunidad. Explorando la composición de canciones en la bomba puertorriqueña, Sara Cruz Cepeda guió a estudiantes-colaboradores en varias visitas al cementerio de San José.


Este proyecto tuvo como objetivo indagar en la memoria colectiva de San Mateo y crear canciones nuevas por medio de investigaciones, entrevistas y reuniones comunitarias. Lograron un repertorio original de siete canciones, el cual se presentó en el evento de cierre en octubre del 2024 junto a los músicos Pedro Colón, Rafael Maya y el bailador Manuel Carmona Galarza. Algunas de las canciones originales son “Si tú pasas por Cangrejos, búscate a los cachimberos” (cuembé), “De Río Piedra’ a Machuchal, ¡ay, que suene la bomba! ¡Libertá!” (sicá) y “Andrés Martínez a la bomba me llama” (yubá).

En diálogo con miembros de la comunidad y la Sociedad Histórica de Villa Palmeras, Taller Malaquita junto a las estudiantes Alondra Jiménez Rivera, Daniela Arocho González y Gabriela Rivera Rodríguez diseñaron tres murales de mujeres negras pioneras de la comunidad: la actriz y comediante Carmen Belén Richardson y la artista multifacética Sylvia del Villard y Mamá Toña Pesante. Estos murales ubicados en la Avenida Eduardo Conde y la Calle Julián Pesante, tienen unos QR Codes que dirigen al transeúnte/espectador a la página del Archivo Negro para conocer más sobre su historia y su legado.

El mural de Mamá Toña Pesante (Josefa Antonia) nacida un 11 de febrero (se desconoce el año) está compuesto de un dibujo basado en la foto que Mamá Toña se tomó como mujer libre luego de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico en 1873. En el mural se incluye la siguiente cita de su tataranieto Sonny Falú Allende: “...se cosió en las noches la ropa que vemos en la foto para que sus futuras generaciones supieran que ella murió libre”.

En el mural, la figura de Mamá Toña está sentada en un balcón con unas vigas de diseño elaborado que conversan con los quiebrasoles ubicados en la parte superior de la pared y del resto del edificio. Para entender la historia del nombre Julián Pesante que lleva la calle donde se encuentra el mural y que se extiende de norte a sur –próxima a la calle Loíza cruzando la Baldorioty hasta llegar a la calle San Mateo arriba–, es imprescindible conocer la historia de su madre. Con este fin incluyo parte de un escrito de su tataranieto Sonny Fallú Allende publicado en las redes de Revista Étnica en agosto del 2021:
“Ella era esclava de adentro, (trabajaba dentro de la casa), y estaba a cargo del cuidado y crianza de una de las hijas de los señores Pesante (en Añasco). Cuenta ella, en una carta, que la niña que cuidaba, según fue creciendo, a petición de ella, la enseñó a leer y escribir. Mamá Toña dice que ella sentía en su corazón que moriría libre por lo que exhorta en esa carta a sus nietos y bisnietos a que estudiemos. Narra algo del dolor de ser iletrado. Habla de cómo los negros, a los que se les prohibía aprender, no podían enviarse notas. De cómo tuvieron que adoptar claves de gritos, sonidos y golpes de tambor para informar a los demás sobre problemas (peligros), de sucesos (alegrías) o de planes (reuniones etc.) Esta foto, se la hizo para que nosotros sus descendientes tuviéramos evidencia de que ella sí vivió los últimos días de su vida como una mujer libre. La vestimenta, confeccionada por ella misma, refleja las tendencias de la moda española del momento. Los negros por razones obvias estaban desvinculados de la moda africana. Ella es la madre de Julián Pesante (mi bisabuelo) que fue un esclavo liberto, pues ella pagó por su libertad en la pila bautismal. Julián cuando adolescente se mudo a San Juan donde estudió, y fue uno de los jefes de construcción del puente Dos Hermanos. Mamá Toña murió como una reina viviendo en la casa de su hijo Julián en Santurce”.

Con este y los otros murales Taller Malaquita y las estudiantes que colaboraron en el proyecto plasman la memoria viva de mujeres negras; ancestras fundacionales, hacedoras de todo un legado de lucha, resistencia, gozo y libertad. Estos murales de cierta manera (nos) hablan, como dice Gloriann Sacha Antonetty-Lebrón en su poema “Las Reinas del Kongo” “de las mujeres que nos hicieron posibles…que llevaron la escarcha en su sangre y en la nuestra que es la misma”.
Así como en el 2016 mujeres hicieron espacios posibles para sus prácticas y proyectos, hoy sigo recordando, que esa ha sido y sigue siendo la lucha histórica, que no importa cuántas y cuantxs seamos: podemos seguir creando espacios, contando historias, a veces con el machete en mano, pero siempre con el arte.
Sobre la autora: nibia pastrana santiago es artista. Su entrenamiento es en danza e improvisación de movimiento. Es coeditora junto a Susan Homar de “Habitar lo imposible: Danza y experimentación en Puerto Rico” (2023) publicada con la Editorial Beta-Local y la edición en inglés con la University of Michigan Press. Su trabajo de performance ha sido comisionado por el MCA, Chicago, de Appel, Amsterdam y la Bienal del Whitney. De igual forma, ha sido apoyado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Puerto Rican Arts Initiative Fellowship. Su trabajo ha sido exhibido en MASS MoCa, Hidrante, Mead Art Museum, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Americas Society Visual Arts y La Casa Encendida entre otros. Fue codirectora de Beta-Local y Coordinadora del Programa de Danza de la Universidad del Sagrado Corazón. Sus prácticas sobre la vagancia y ‘hacer nada colectivamente’ son analizadas a profundidad en el capítulo Doing Nothing Together, incluído en el libro Digital Lethargy: Dispatches from an Age of Disconnection (2023) por el poeta y académico de medios digitales Tung- Hui Hu. www.nibiapastrana.com
De la tierra de libertad: Cangrejeras
Esta pieza audiovisual dirigida por Abiezer Gerena documenta la residencia artística de Taller Malaquita como parte del proyecto Resonancias, que fue posible gracias a una subvención del National Endowment for the Arts. Además de las artistas Zuania Minier y Rosenda Álvarez, la residencia contó con la colaboración de las estudiantes Alondra Jiménez, Gabriela Rivera y Daniela Arocho. Resonancias es un proyecto de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón.